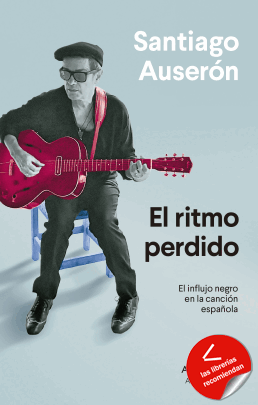“El ritmo perdido” de Santiago Auserón
No es habitual encontrar al comienzo de un libro sobre música una cita de Aristóteles. El propio autor lo reconoce. Pero si desvelamos que ese autor es Santiago Auserón, quizá la cosa no resulte tan extraña. Ante nosotros se abre un libro denso pero amable, repleto de citas (se agradecería una bibliografía como apéndice y, desde luego, un índice onomástico, que complementaría un trabajo tan exhaustivo y facilitaría la consulta posterior) y de comentarios personales, reflexiones y juicios críticos que lo sitúan en ocasiones a medio camino entre el ensayo divulgativo y el relato personal. Ofrece varios niveles de lectura, por lo que las explicaciones más técnicas que en ciertos momentos aparecen no entorpecen demasiado el relato para el lector no entrenado en tecnicismos musicales.
El inicio del libro es una suerte de semblanza autobiográfica del propio Auserón aunque, en sus propios términos, cabría llamarla más una alterbiografía, en la que la vida de los otros ayuda a explicar la propia. En ella, descubrimos sus tempranas influencias musicales en una familia aficionada a la música, su infancia en Zaragoza, su adolescencia andaluza y el ambiente musical de la España de la época. Sus vivencias musicales y su capacidad de reflexión le llevan a afirmar que, sin los grupos de rock españoles de los sesenta, que acercaron los patrones de la rítmica internacional a la métrica del verso español, nada de los fenómenos musicales posteriores (el “rollo”, la “movida”, el nuevo flamenco, el indie o el hip-hop españoles) habrían sido posibles. Esas nuevas músicas importadas hicieron que la jota, el bolero o el fandango de Huelva perdieran su carácter hegemónico. No desaparecerían, pero estarían obligados a convivir: “fuimos la primera generación apátrida en España, desde el punto de vista de las raíces musicales”.
Hay en el autor una pulsión por el conocimiento y la reflexión que le lleva a profundizar en aspectos que para otros serían totalmente laterales y accesorios. Sin embargo, son los que le dan a El ritmo perdido el carácter que lo distingue de lo que sería el proverbial libro de ensayo musical -o musicológico-. Santiago Auserón se vale de la filología y la sociología en su análisis. Nos muestra su interés por las etimologías (impagable la exposición del origen del término “rumba” en el capítulo 5, por ejemplo) y la antropología que, como es lógico, se encuentra dentro de su ámbito de interés: sin ir más lejos, en el capítulo titulado “El gato encerrado” encontramos una digresión sobre los animales totémicos, su uso en el mundo musical y el sentido de haber adoptado él mismo al humilde perro como símbolo, deshaciendo alegremente “todo el camino de la cultura, desde el icono del pop hasta más allá del tótem primitivo”. Todo este aparato sirve para apoyar la tesis principal del libro: la influencia africana en la tradición española es mucho más antigua y basal de lo que se ha querido admitir, y su olvido tiene un sentido político, que se enmarca en una homogeneización cultural ficticia y forzosa.
Para adentrarse en la indagación que sustenta esta tesis hizo falta una inquietud y una revelación. La inquietud partía de antiguo: ya Radio Futura, en sus palabras, era un intento afterpunk periférico -para Auserón, el punk es la fase final en la que acaba la pequeña e intensa historia del rock- en lengua romance; pero en los tiempos en los que se grabó De un país en llamas, el diálogo entre los temas que incluían imágenes de esa vieja España que la modernidad y la integración en Europa iba desplazando hacia el olvido y las métricas importadas del mundo anglosajón, no resultaba fluido. Algo de la tradición de la métrica hispana había quedado fuera de la música urbana española.
La revelación llegó en las giras y viajes a Cuba: allí se conservaban aquellos viejos versos y estrofas del Siglo de Oro, un habla de “acentos familiares pero con rasgos de máscara africana”. Y como el autor dice, “cuando se perdió Cuba, resulta que al final se salvó algo de España”.
A partir de ahí, Auserón nos conduce por un fascinante viaje, que parte de la música árabe y su influencia en España (como el misterioso ritmo majurí y su relación con la habanera), la evolución del zéjel, el carácter mestizo de la lírica popular en castellano y la idiosincrasia morisca y la presencia negra en Granada. Y surgen las dudas: ¿es del todo descabellado pensar que ya en las Cantigas había influencia de la tradición popular hispana, con lo que eso podría suponer? ¿Realmente la presencia de figuras negras en los trabajos de los miniaturistas del Rey Sabio representaba a “moros” para distinguirlos mejor?
Más adelante, en el medio social de la España del siglo XVI y XVII, en el que la nobleza se relacionaba con los ambientes de germanías y que el modelo de comportamiento de aquella -desprecio del trabajo manual, soberbia y desprecio por la cultura- sirvió de referente para las clases bajas, ¿cómo no asumir el flujo inverso, de abajo arriba, del gusto por la música sincopada y el baile insinuante? Aquí aparecen los campos semánticos de la “jácara” y el “rumbo”, y se da esa influencia africana directa en los ritmos europeos (véase la zarabanda), convenientemente acallada y silenciada posteriormente. El autor nos conduce por el Siglo de Oro, con compañeros de viaje tan ilustres como Vicente Espinel, Lope de Vega, Góngora, Quevedo o Cervantes, en el que vemos aparecer, no sólo las menciones a esas lúbricas jácaras y zarabandas, sino a esclavos negros que adquieren protagonismo y que muestran la cotidianeidad de la presencia negra, y en concreto, su influencia musical en la sociedad de la época.
Llegados a este punto del libro, ya tenemos claro que en la sociedad española lo africano no resultaba ajeno, y se acompañaba además de una serie de connotaciones especialmente centradas en su aspecto musical. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué ese legado ha permanecido, pero su origen ha sido borrado de la memoria colectiva? Y aquí entra el análisis de los intentos de homogeneizar lo diverso, de unificar lo múltiple que los defensores del sueño imperial han tratado de imponer en nuestra tierra. Y para ello, nada mejor que un protagonista secundario que aparece en el siglo XV en la Península Ibérica, al que se ha caracterizado siempre por sus dotes musicales y ha sido el foco de sospechas y habladurías: el pueblo gitano. De hecho, cuando se produce la Gran Redada de 1749, los gitanos y los negros libertos conviven en los barrios pobres e incluso contraen matrimonio entre ellos (nos recuerda Auserón la famosa chacona de Arañés, de comienzos del siglo XVII, en la que aparece un canto “entre un negro y una gitana”). Los delirios unificadores fracasaron con los gitanos, pero la población negra, en descenso en el siglo XVII, disminuyó drásticamente en el XVIII, ya que el tráfico de esclavos se derivó a las colonias y, poco a poco, el mestizaje fue diluyendo su presencia en España. El desastroso final del siglo XIX y la visión nacionalista del folclore que se impuso en el XX acabó por borrar la memoria de esa influencia. Esos ritmos volverán a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero ya como extranjeros. Y tardarán “otro medio siglo en despertar resonancias en la memoria.”
César Altable, El Argonauta, la librería de la música (Madrid)