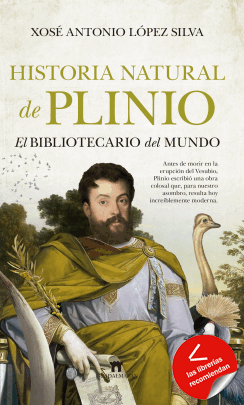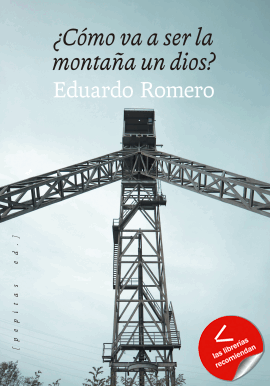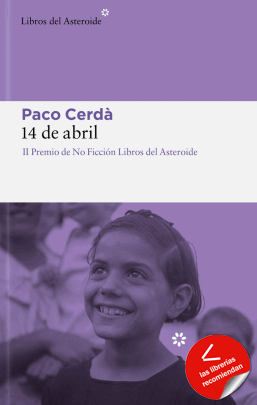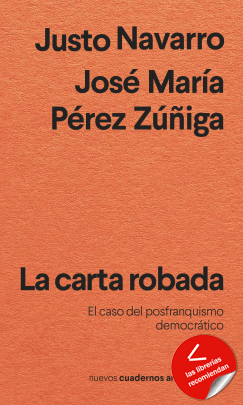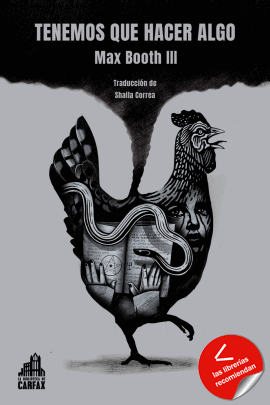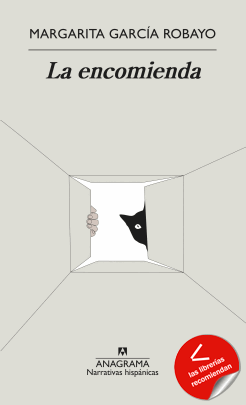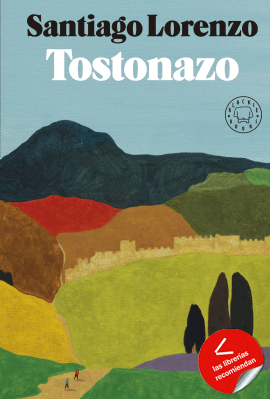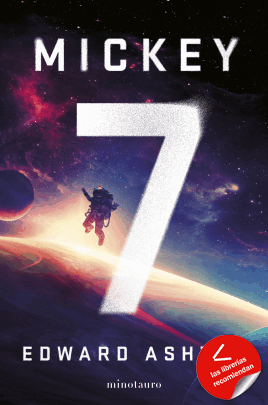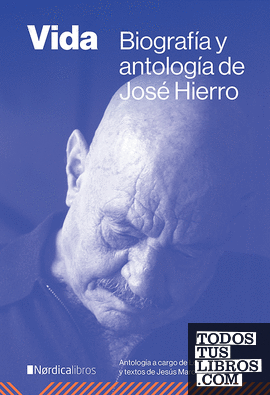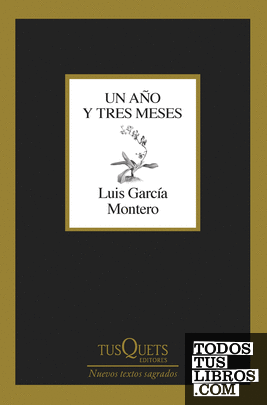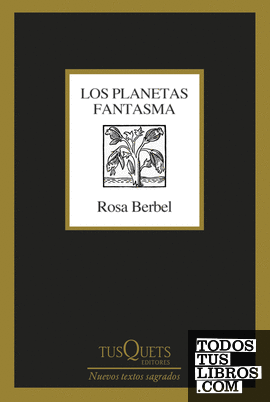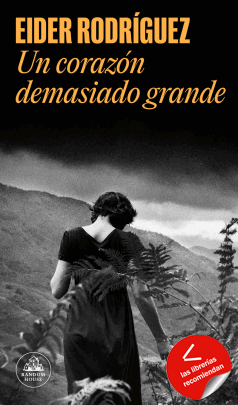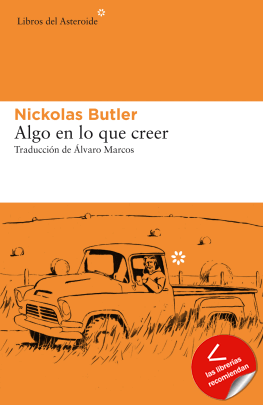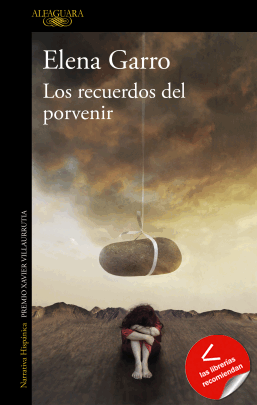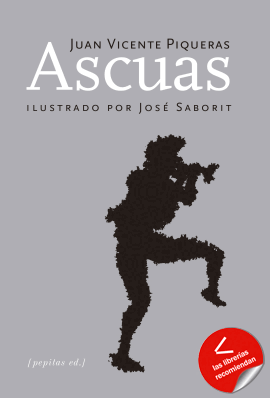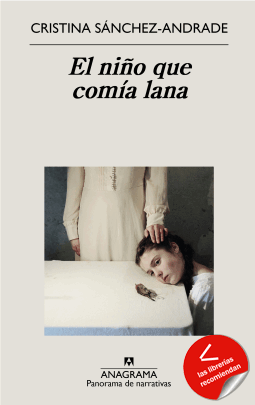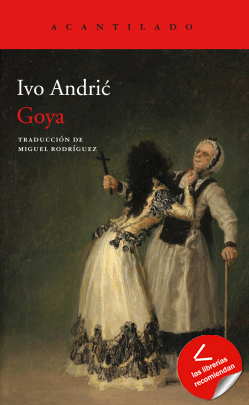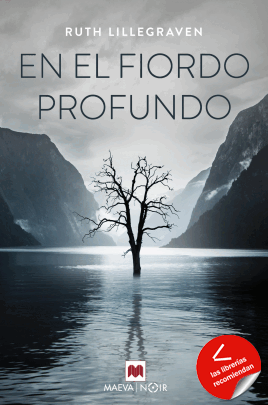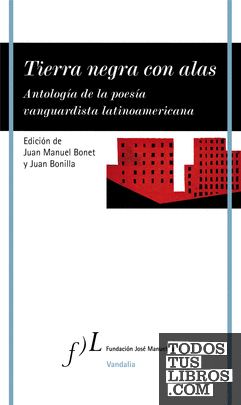“Un corazón demasiado grande” de Eider Rodríguez
Un corazón demasiado grande
Rodríguez, Eider
ISBN
978-84-397-3573-1
Editorial
LITERATURA RANDOM HOUSE
Comenzaremos a hablar de Un corazón demasiado grande amasando el concepto de contradicción. “Disfruta de tus contradicciones” era el lema de una campaña publicitaria de una marca de tabaco. En vez de hablar de las virtudes del fumar, defendieron que algo como decidir fumar, una costumbre dañina, forma parte del ser humano, porque el ser humano es contradictorio (eligiendo de paso otro campo de batalla). La escritora Eider Rodríguez (Rentería, 1977) se instala ahí, en la consideración de que precisamente en la pulsión contradictoria se encuentra lo interesante, en que de hecho es un motor de las cosas más valiosas: somos por lo común oscuros, siniestros, luminosos, sencillos, pacíficos, violentos. La autora vasca ha dicho alguna vez que una es escritora para hablar de personajes complejos, que si no para qué. Vive en Hendaya, junto a una frontera que cruzar cada día, y donde apenas pasa nada. Quizá mirar desde ese lugar tranquilo y alejado la realidad tenga premio, porque te fijas en otras cosas; quizá escribir o vivir fuera de las capitales que no paran, que parece que tengan azogue, facilite contar de forma incluso más útil lo mismo.
Se podría adjetivar la narrativa de Eider Rodríguez como tersa. Gramatical, sintáctica y semánticamente. Un trabajo minucioso para lograr una expresión directa, letal, precisa, al detalle. Sobre ese lenguaje cotidiano que parece desempeñarse en un acontecer también cotidiano (casi siempre), Rodríguez extiende sus cartas: la descripción de lo contradictorio en el ser humano, el apunte de las oscuridades afectivas e intelectivas que manejamos, con las que convivimos, el dibujo de la realidad a la vista y la realidad bajo la hierba solapadas. Esta expresión directa no significa ausencia de imaginería. La potencia lírica de estos relatos aparece en dos campos: en la descripción metafórica concreta de emociones y en la construcción de imágenes nucleares, alguna vez fantásticas. Pueden leer la frase inaugural del libro para ver un ejemplo de lo primero, y el final de ese mismo relato para encontrar una prueba de lo segundo, sin ir más lejos.
Ahora bien, en los relatos de Un corazón demasiado grande la sima de lo oscuro aparece únicamente de pasada. Es la escritura notarial de lo que se ve en una mirada de soslayo, de refilón. Como si cruzaras un pasillo con puertas a los lados, y hacia el final pensaras que algo te ha parecido ver un poco más atrás. Cuando vuelves a esa habitación, o sea, al párrafo donde te ha parecido que decía algo siniestro, descubres que parece que todo está en orden, que casi no podrías demostrar que ha dicho lo que crees que ha dicho. O sea, que has sido tú el que has traducido, el que has visto. Por eso inquietan estos relatos, porque hablan del otro tanto como de ti.
Un último apunte. A veces el original, sobre todo en piezas de orfebrería como este libro, se pierde en la traducción, esa operación titánica, tortuosa, donde se emula y se reinterpreta en proporciones fragilísimas. Aquí sin embargo no es posible el error, porque es la propia Eider Rodríguez quien se traduce al castellano. En una entrevista de Marta Ailouti para El Cultural comentó que es un trabajo que le resulta placentero, que no es como cuando ha de ocuparse de un texto ajeno (ha traducido al euskera a Irène Némirovsky, por ejemplo). Porque es bilingüe, y el ejercicio de trasvasarse a otra lengua lo entiende como una competición deportiva entre las dos lenguas para decir de la mejor manera. Se la puede imaginar frente a una ristra larga de matices, dispuesta sobre la mesa de trabajo, y escogiendo de aquí y de allá.
Para terminar, reconocimiento de deudas. Ésta es la quinta vez que podemos leer los relatos de Rodríguez en castellano. Ttarttalo publicó Y poco después, ahora en 2007, 451 Editores hizo lo propio con Carne, en 2008, y Caballo de Troya editó Un montón de gatos en 2012. Además, Pamiela hizo una antología en 2013, Ortigas. Este Un corazón demasiado grande se divide en dos partes. La primera la componen los relatos ganadores del premio Euskadi de Narrativa 2018, arracimados en el libro Bihotz handiegia, editado por Susa en 2017. La segunda es una antología de sus relatos anteriores. En la librería le hemos dedicado la última sesión del club de lectura, y ha sido un éxito. Las ideas que han aparecido en este comentario aparecieron en esa conversación y son también de Ana, Chantal, María, Mónica y Rafa.
Javier García Clavel, Librería Atenea (Murcia)