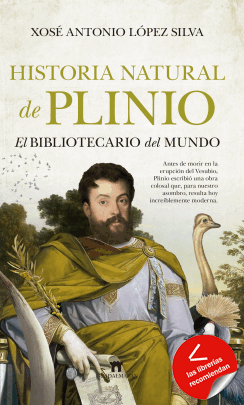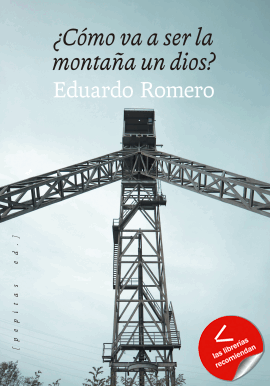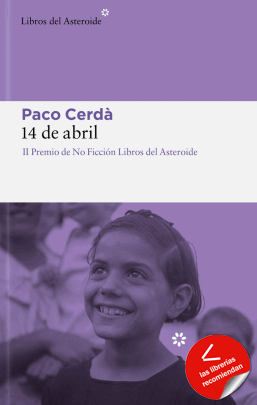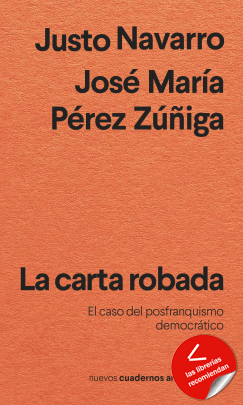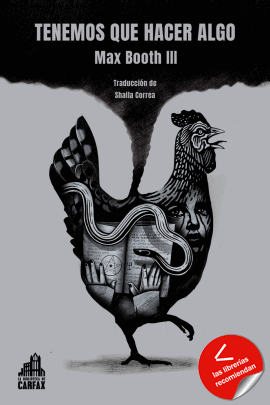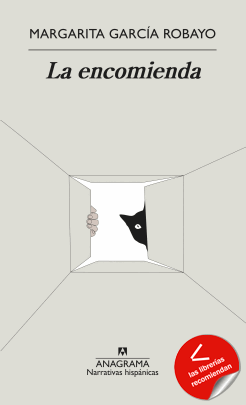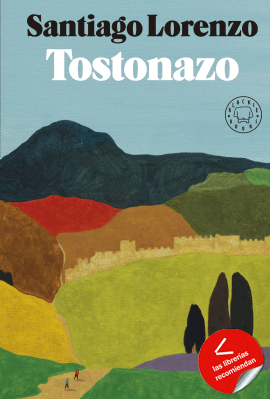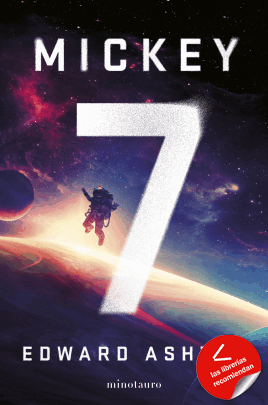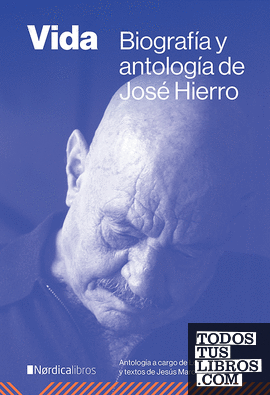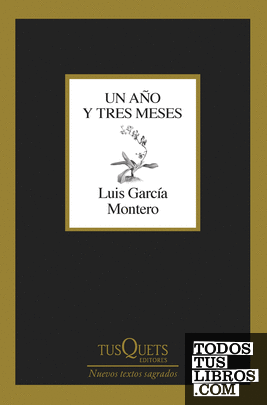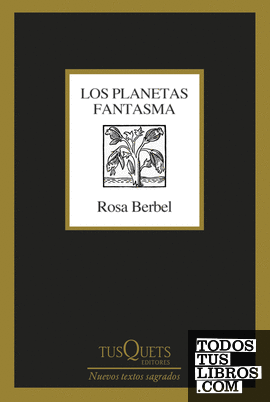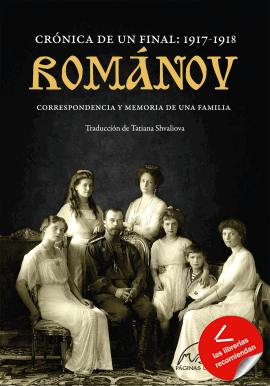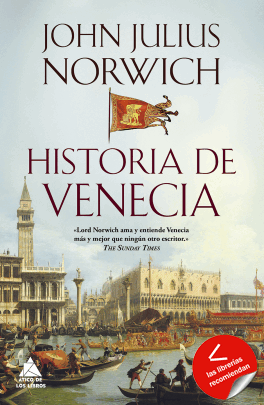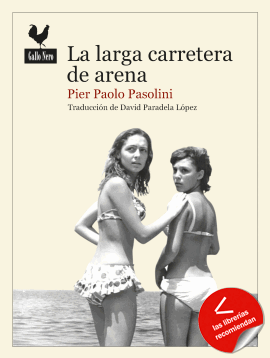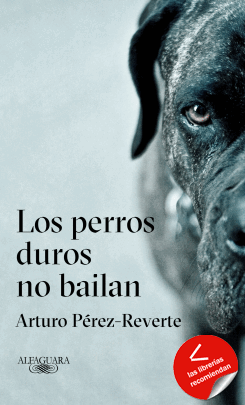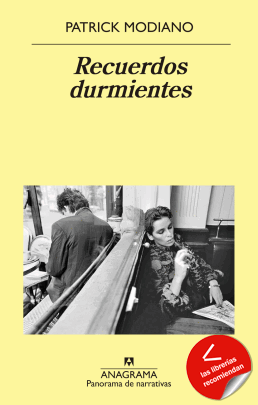"Guerra y trementina" de Stefan Hertmans
Que las leyes del universo funcionen según ritmos cíclicos es una cosa realmente fenomenal, porque eso hace escatológicamente innegociable el eterno retorno de los veranos. Mientras haya espacio, en efecto, habrá por obligación un verano al año, y mientras haya vida utilizaremos los veranos para leer libros gordos, o para recuperar lecturas que quedaron un poco sepultadas, arrinconadas en su día por otros apremios. Y uno de los libros que, como si fuera por efecto del calor, ha ido escalando posiciones en la pila de libros por leer y ha emergido a la superficie en forma de lectura prioritaria, es esta Guerra y trementina, de Stefan Hertmans, traducida por Gonzalo Fernández Gómez.
Quienes leímos en 2009 su recopilación de ensayos El silencio de la tragedia sabíamos ya algo de la lucidez bienhumorada de este autor, uno de los más importantes y premiados en lengua neerlandesa, pero al parecer este libro de ahora ha sorprendido incluso en Bélgica a los lectores más familiarizados con esos otros registros de su obra que no han llegado hasta nosotros desde la lengua flamenca (su poesía, sus cuentos…). Hertmans se apunta a la moda del “relato real”, pero lo hace bien, ejecutando a través de la biografía parcial de su propio abuelo materno una narración que atraviesa Europa entre 1891 y 1981, y que, como bien dice el escritor, comprende de un modo casi literal dos universos diferentes, dos paisajes simbólicos irreconocibles de tan exageradamente disímiles. Pocos libros no estrictamente biográficos son tan claramente el libro de una vida, con la ventaja, para algunos lectores, de que nos movemos en el terreno de la no ficción, y que la vida que aquí se nos despliega fue real y muy significativa en cuanto testimonio de varios mundos distintos, desde la Gante casi todavía feudal de 1891 hasta el nuevo mundo de 1981, con su exploración espacial o su informática incipiente.
Érase una vez, en fin, un abuelo, que al final de su vida se puso a redactar sus memorias, y que, terminadas tras varios años y unos cuantos cientos de páginas, se las entrega poco antes de su muerte a su nieto cuando éste, inédito también todavía, apenas anda balbuceando sus primeros intentos literarios propios. Hasta ahí, la cosa es más o menos normal. Lo raro es que ese nieto, pese a su curiosidad omnívora y el amor hacia su abuelo, tarde más de treinta años en sentarse a leer ese testimonio (y que, al final, lo haga sólo porque se acerca el centenario de la Primera Guerra Mundial, excusa que, francamente, parece un poco estrafalaria, casi inverosímil, como si Hertmans necesitase a toda costa justificar de algún modo esa demora extrema, esa posible dejadez…: cualquiera hubiera leído esos dos cuadernos inmediatamente, para complacer al querido memorialista, o tras su muerte, para honrarlo). Y lo extraordinario, en otro orden de cosas, es que esa crónica, al parecer, se revele a su vez extraordinaria cuando el ya escritor profesional y consagrado se digna recorrerla. Decimos”al parecer” porque esas páginas nunca las llegamos a leer, ya que lo que ha hecho Hertmans no ha sido transcribirlas y envolverlas en sus propios comentarios sino en realidad reformularlas por completo, adaptarlas a su propia estructura y a sus conveniencias literarias, y el resultado no es un texto confuso lleno de costurones sino un libro portentoso, híbrido de muchas cosas, con dos protagonistas que compiten por la primera persona, con realidad cruda y vívida pero seguramente con su parte de ficción (y ya sabemos que todo lo que contiene una mínima gota de ficción se convierte en plenamente ficticio), con guerra y paz. Se supone que el corazón del relato es la narración de la Primera Guerra Mundial (con detalles menores de intendencia pero también con los previsibles retratos de la destrucción, la crueldad, esas cosas que muchos casi preferiríamos no leer pero leemos fascinados), narrada con implicación genuina y, todavía, con cierta motivación bélica que casi se agradece por auténtica (hay gente capaz de escribir de la guerra de un modo meloso, y eso es más inmoral que contar las cosas como son, con su brutalidad extrema y absurda, aunque debe de ser impactante leer cómo tu abuelo disparaba y remataba a alemanes, algo de lo que por supuesto nunca habló), pero en realidad las estampas del Gante finisecular, con su pobreza y sus casinos, sus fundiciones y sus lagos de fin de semana, sus fiestas religiosas y su fábrica de gelatina (y esa visita al dantesco y sangriento lugar es una clara premonición de lo que Urbain va a encontrarse en las trincheras), tienen casi más encanto e interés, y también en ellas tenemos la sensación de leer algo completamente nuevo, por claramente real, por verdadero.
Todas las vidas son distintas, y todas las vidas bien contadas inciden sin proponérselo en esa diferencia, en lo original, en lo insustituible, convirtiendo en literatura duradera lo que estuvo bien vivido, con verdad y atención, con apego indeliberado por esos detalles que de repente se hacen únicos. Fenómenos sobre los que tanto hemos leído como la degradación del enemigo o la imposibilidad de la rehabilitación social de quien ha luchado en los campos de batalla quedan aquí reflejados de un modo estupendo, por auténtico, pero quedan matizados por el amor a la pintura, por las particularidades del carácter de aquel hombre, tan bien diseccionadas, o por apuntes minúsculos que valen lo que todo un Imperio por su potencia significativa (“mi abuelo sólo vio desnuda a su mujer en una ocasión”, y por accidente…) y que ayudan a explicar siglos de vida. Es la gran lección de Tolstói (queridos historiadores, no os fijéis más en los reyes que en los campesinos, no paséis más tiempo en los parlamentos que en la tundra, descended a los detalles más diminutos o fracasaréis…), y no es raro que en este libro se cite a Sebald. La diferencia es que el viejo Urbain, ese viudo conservador, católico, amable y melómano que fue el abuelo de Stefan Hertmans, no hablaba de oídas.
(Post data: Hasta que no nos ha dado por citar a Tolstói en esta reseña no habíamos reparado en el de repente obvio homenaje al escritor ruso que late en el título de Guerra y trementina. Sí: es otra buena pista).