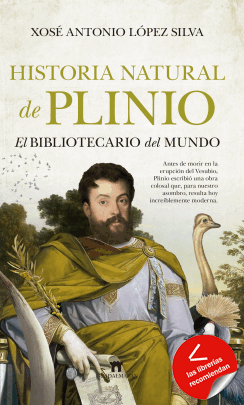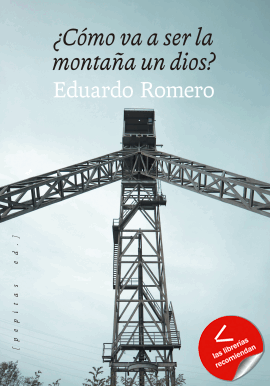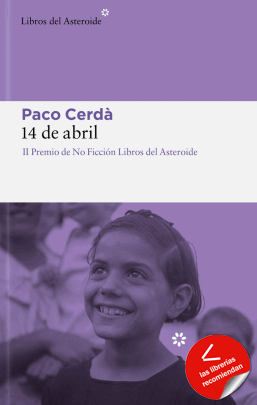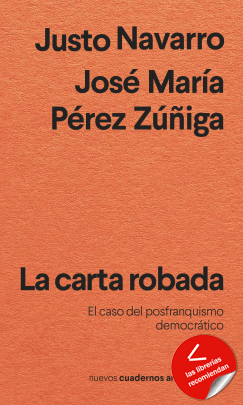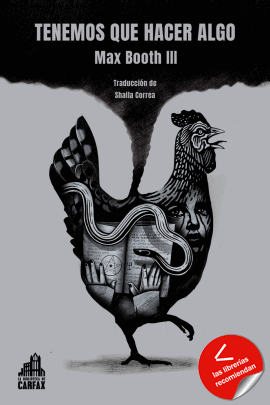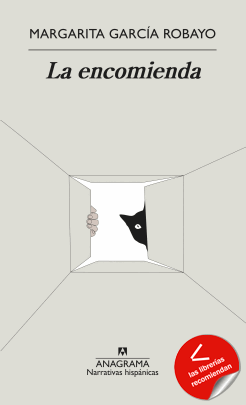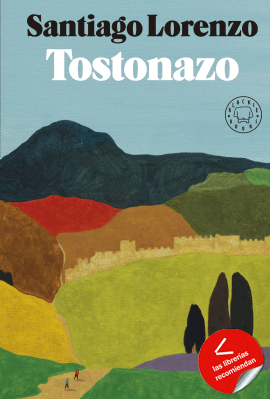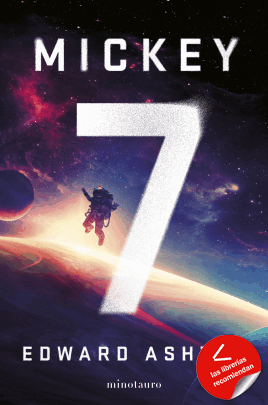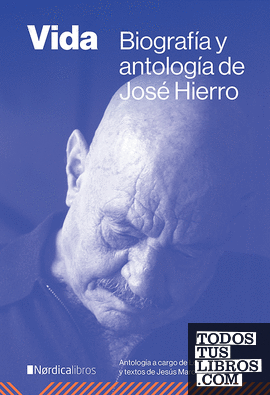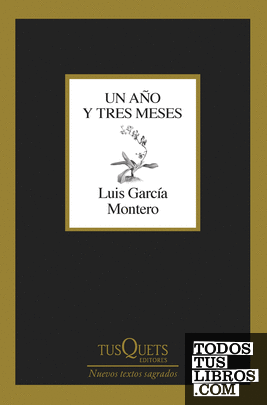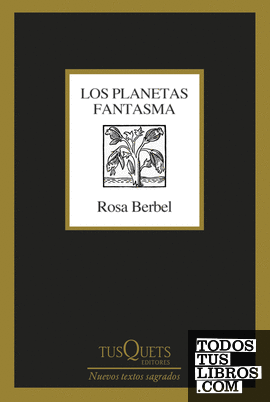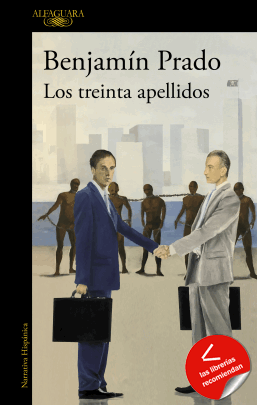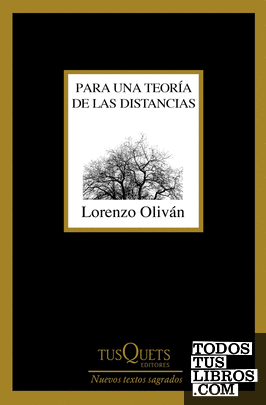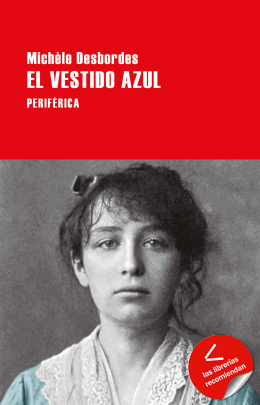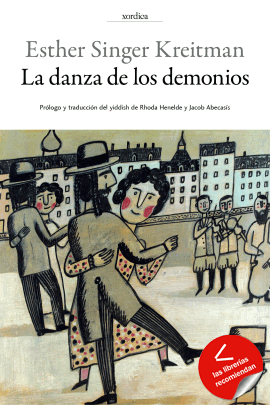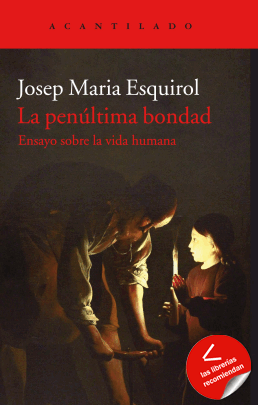"Concha Méndez. Memorias habladas, memorias armadas", de Paloma Ulacia Altolaguirre
Concha Méndez. Memorias habladas, memorias armadas
Ulacia Altolaguirre, Paloma
ISBN
978-84-17266-46-2
Editorial
Editorial Renacimiento
Concha Méndez (Madrid, 1898 – Ciudad de México, 1986) nació en una familia acomodada. La mayor de once hermanos, estaba destinada a ser una «niña bien» que pasaría la vida entre bailes y paseos, sin muchas preocupaciones. Pero era una mujer de carácter que no entendía el mundo y quería hacer algo para cambiarlo. Fue poeta, editora, impresora, viajera, campeona de natación, una de las fundadoras del Lyceum Club y de las primeras mujeres que se atrevieron a quitarse el sombrero en un gesto provocador. Ya de niña mostró su carácter rebelde cuando un amigo de su padre, de visita en su casa, preguntó a sus hermanos qué querían ser de mayores y ella, que no estaba incluida en la pregunta (porque “las niñas no son nada”), se rebeló diciendo que sería capitán de barco.
En sus veraneos familiares en San Sebastián conoce a Luis Buñuel, con quien empieza un noviazgo que dura siete años. A la señorita de compañía que les vigilaba en sus paseos le parecían bichos raros: «qué raros son ustedes, son extrañísimos: hablan de cosas que yo no entiendo». Buñuel, que le regalaba insectos y ratones blancos, jamás la mencionó en ninguno de sus escritos y la mantuvo al margen de su vida en la Residencia de Estudiantes. Pero Concha no necesitaba al cineasta para llegar hasta sus amigos: quiso conocer a Lorca y lo llamó presentándose como «la novia desconocida de Buñuel». «Y ahora, entre tanta gente putrefacta con quien trato, mi consuelo es escribir y pensar en vosotros […] Verdaderamente, sois lirios entre el fango», escribiría a Federico en una carta. Su mundo se transformó la tarde que escuchó al poeta granadino recitar en el Retiro y descubrió que ella también sabía y quería escribir poemas; allí conoció también a Maruja Mallo, de quien sería gran amiga. Esa misma noche escribió sus primeros versos, que mostró al día siguiente a Rafael Alberti, quien, sorprendido, no podía creer que no llevara tiempo escribiendo. En 1926 publica su primer poemario, Inquietudes (que Ernestina de Champourcín definió como «un prodigio de intuición femenina»), al que seguirán Surtidor, Niño y sombras (a raíz de la muerte de su hijo al nacer), Sombras y sueños y otros veinte poemarios y obras de teatro.
Nada más cumplir veinticinco años viajó a Londres, donde trabajó como profesora de español. Allí coincidió con Salinas y con Lorca y Fernando de los Ríos, que viajaban a Nueva York. En el barco de vuelta, un marinero le regaló el corazón de un pez que aún latía. Después viajó a Argentina. En Buenos Aires entabla relación con Norah Borges y Guillermo de Torre, quien le publica poemas todas las semanas en La Nación y le ayuda a publicar su poemario Canciones de mar y tierra. Gómez de la Serna le regaló una greguería: «El elefante es un fotógrafo que nos hace una ampliación».
De vuelta en Madrid, Lorca le presenta a Manuel Altolaguirre en el Café de la Granja del Henar. Pronto Concha ofrece al tipógrafo e impresor asociarse: ella pondría el dinero que había ganado trabajando en Argentina para comprar una pequeña imprenta que instalan en una habitación del hotel Aragón. Él hacía el trabajo tipográfico y ella, casi todo lo demás: vestida con un mono azul de mecánico hacía girar la imprenta que alumbró los ejemplares de la revista Héroe, donde publicaron los mejores poetas de la Generación del 27. Ésta fue la primera de las revistas que editarían juntos, después vendrían, entre otras, Poesía, Caballo Verde para la Poesía, 1616, La Verónica (ya en el exilio cubano) y obras emblemáticas como El rayo que no cesa de Miguel Hernández, Primeras canciones de Lorca o La realidad y el deseo de Cernuda. Mucho se ha hablado de la importancia de Altolaguirre en la difusión de las obras de la Generación del 27, pero sin Concha Méndez, probablemente, estas revistas nunca hubieran visto la luz.
En 1932 Méndez y Altolaguirre se casan, lo que supone un escándalo pues ella era siete años mayor. Carlos Morla Lynch decía tener la impresión de que «Manolito se casa con su tía o su mamá». Sus testigos son Juan Ramón Jiménez, Cernuda, Lorca, Moreno Villa, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén y Morla Lynch. Al salir de la Iglesia de Chamberí, Juan Ramón tiraba monedas a los niños mientras les jaleaba para que gritaran «¡Viva la poesía! ¡Viva el arte!». Con la llegada de la guerra se exiliaron, primero en Cuba y después en México, de donde ya nunca volvieron más que de visita. En México se hizo construir una casa en un terreno que tenía en el centro un árbol colonial, que ella dejó dentro del salón. A esa casa llegaría a vivir Luis Cernuda en 1952, y en ella murió.
Se puede seguir hablando de la vida de esta mujer enorme mucho tiempo, pero lo mejor es leer sus preciosas Memorias habladas, memorias armadas que recogió su nieta Paloma Ulacia a partir de horas de grabaciones donde la poeta recuerda su vida y que ahora rescata Renacimiento. Unas memorias habladas, armadas, imprescindibles.
Librería Los Portadores de Sueños (Zaragoza)